Descubre qué es la agorafobia, un miedo irracional a estar en lugares públicos o situaciones donde es difícil escapar.
Fuente: www.niusdiario.es
Si el cansancio mental, el agotamiento, o la llamada fatiga pandémica era hasta hace unos meses el principal motivo de consulta en el ámbito de la salud mental, desde el fin del estado de alarma, esa angustia, desesperanza y ansiedad por tener las libertades cortadas, ha dado paso a otra muy diferente, que casi podríamos calificar como contraria: la agorafobia. En ambos casos, podemos ver como denominador común la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Ese ha sido históricamente y sigue siendo el principal motivo de consulta al psicoterapeuta, según el psicólogo Walter Riso.
La pandemia, el estado de alarma, el miedo colectivo al contagio, las normas sociales que se han impuesto de manera generalizada durante algo más de un año, ha sido la excusa perfecta para miles de personas que sufren de agorafobia: un tipo de fobia que se caracteriza por un intenso miedo a estar en lugares públicos o situaciones donde es difícil escapar.
Ante la amenaza del virus, la mayoría de las personas que sufren agorafobia tuvieron que suspender a la fuerza una parte importante de su terapia: las prácticas de habituarse a transitar por los espacios públicos. “Para estas personas, relacionarse, salir al mundo era un esfuerzo constantes y con la pandemia tuvieron como una coartada para no hacerlo”, explica la psiquiatra Anabel González.
Agorafobia y fin del estado de alarma
Con el fin de estado de alarma, el fin de los cierres perimetrales y la inminente relajación de algunas normas de distanciamiento, las miles de personas que sufren esta fobia (entre el 1 y el 3% de la población general, según este estudio de Gómez Ayala) deben volver a enfrentarse a la normalidad.
Se trata de pacientes a los que, según los expertos, habrá que ir sumando muchos otros según vayamos entrando en la era post pandemia. Hablamos de personas que antes de la pandemia no sufrían ningún tipo de fobia y ahora, miran con recelo el mundo de ahí fuera. “Ha habido gente que durante la pandemia y los confinamiento se metieron en casa y entendieron que no se estaba mal del todo y bueno, pues ahora el mundo es más hostil de lo que parecía antes, porque te puedes contagiar, porque ya no es tan agradable” como explicaba recientemente el psiquiatra José Luis Carrasco en una entrevista publicada en NIUS.
Entrar en rumiaciones o bucles de pensamientos destructivos de ese tipo es el caldo de cultivo perfecto para desarrollar una agorafobia. Algunos psicólogos han descrito este fenómeno como el síndrome de la cabaña y se refiere a que cuando uno “está confinado en un sitio pequeño, con poca movilidad, lo que ocurre es que tu energía baja. Te acomodas a la situación. Te acostumbras a vivir en ese mundo. Entonces empiezas a generar un miedo de lo que pueda ocurrir el día que tengas que salir al exterior”, como explica el psicólogo Ovidio Peñalver.
Qué es la agorafobia: miedo a sentirse indefenso
Como explica el Dr. Julio Vallejo en su manual de psicopatología y psiquiatría (2015) lo que diferencia la agorafobia del resto de las fobias, es que el miedo producido es más un miedo a sentirse indefenso y desprotegido en determinadas situaciones, que un miedo a la situación en sí misma. La persona tiene miedo por ejemplo a marearse o a desmayarse y a no encontrar ayuda de nadie. Por este motivo, el miedo se reduce considerablemente si la persona que sufre agorafobia está acompañada por una persona de confianza.
El principal síntoma de esta patología no son los ataques de ansiedad (que, de hecho, pueden no producirse jamás) sino la conducta evitativa de determinadas situaciones como los lugares públicos. Es importante tener clara esta diferencia. Los síntomas de la persona con agorafobia que no recibe ayuda profesional pueden llegar a ser crónicos y causar un fuerte deterioro en su vida cotidiana, como explica Vallejo, y adoptar conductas de evitación, que pueden suponer la total reclusión en su domicilio, según Gómez Ayala.
Es más un miedo a sentirse indefenso y desprotegido en determinadas situaciones, que un miedo a la situación en sí misma
Según el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 2014), podemos hablar de agorafobia cuando en el miedo o la ansiedad se da respecto a dos o más de estas cinco situaciones:
- Uso del transporte público (por ejemplo: trenes, barcos, autobuses…)
- Estar en espacios abiertos (por ejemplo: mercados, puentes…)
- Estar en sitios cerrados (por ejemplo: tiendas, cines…)
- Hacer cola o estar en medio de una multitud
- Estar fuera de casa solo
Para poder diagnosticar una agorafobia, según el mismo manual, el miedo, la ansiedad o la evitación debe ser continua y durar un mínimo de seis meses. Si no se cumple este criterio, no se puede diagnosticar dicho trastorno.
Se podrá hablar de agorafobia cuando hay un malestar y un deterioro en la vida de la persona, ya sea a nivel social o laboral. Es decir, para que haya trastorno, el miedo debe interferir en el funcionamiento diario del paciente, impidiendo que este pueda seguir con su vida normal.
Tratamiento de la agorafobia; volver a esos lugares
Por lo general, la agorafobia tiene un carácter crónico. Su intensidad puede variar mucho a lo largo de la vida de la persona afectada. Lo importante es que la agorafobia se puede tratar y se puede curar. El tratamiento generalmente comprende psicoterapia y medicamentos.
La psicoterapia se enfoca en aprender habilidades prácticas para reconocer y tolerar mejor la ansiedad, desarrollar estrategias de afrontamiento funcionales, así como retomar gradualmente las actividades que se han evitado debido a la ansiedad.
La idea de una vuelta a la normalidad después de la pandemia puede causar malestar inicialmente en las personas que sufren agorafobia, sin embargo, es un camino que hay que recorrer necesariamente para curarse. La habituación de los pacientes a esas situaciones que tratan de evitar, es una parte fundamental de la terapia.

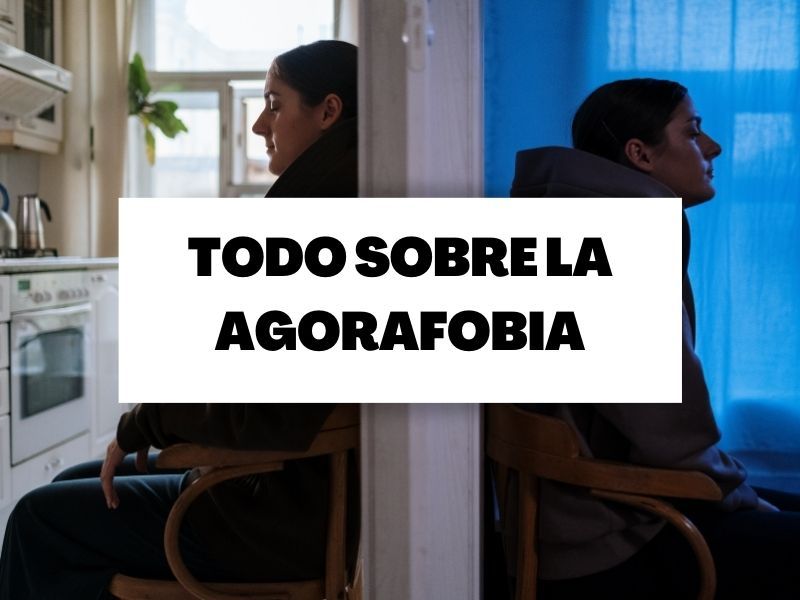

Comentarios recientes